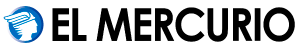Es pretérito el tiempo en que nos autocalificamos como “isla de paz”, cuando nos conocíamos todos en una ciudad de pequeño tamaño y gente amable, con pocos avecindados y muchos nativos. Fue como un tsunami que modificó costumbres, vino el consumismo, una oleada de forasteros y no siempre de buenas costumbres; se multiplicaron las motocicletas y con ellas su turbulencia en movilidad, el irrespeto a las normas de tránsito. Se incrementó el desempleo y paralelamente el hambre y el número de pordioseros. El atraco se volvió frecuente en calles y plazas, subió el comercio y consumo de sustancias prohibidas que son más comunes que el mote por el número de usuarios en todos los estratos de la sociedad.
La gente está influenciada por la publicidad que impele al consumo y compra de artículos no siempre necesarios, servicios presionados con llamadas fastidiosas de todos los días a ofrecer “el oro y el moro” o a presionar por deudas incógnitas de abusivas empresas, llamadas en cualquier hora o día. Publicidad que obliga a cambios culturales, educacionales, costumbres, etc. Se vale de todos los recursos e inunda la vida de los seres humanos. Puede ser directa o indirecta, apacible o agresiva, compulsiva o subliminal, pero, siempre es repetitiva. Esto produce tensión, angustia, ansiedad e inclusive genera depresión. Destruye costumbres e idiosincrasia, modifica conductas y altera el vivir de los pueblos con su folclore y cultura, produciendo una globalización absurda que implica alienación cultural.
Muchas personas ya no miran ni escuchan noticiarios, vestidos de sangre y dolor, pero esa realidad está presente y fue cultivada por políticos que abrieron puertas a la delincuencia internacional que ha sembrado de sicariato los barrios muy particularmente de la costa. Nadie está exento de nada; vivimos en el mismo país, en las mismas calles y con el mismo aire. (O)