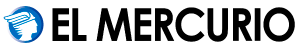Es indiscutible que desde 1944 la libertad electoral, fundamento de una democracia, se ha establecido en nuestro país. Tratándose de un complejo proceso es explicable que se den errores e irregularidades parciales y es legítimo que, ante estas posibilidades, los contendientes realicen los reclamos pertinentes para que, dentro del marco legal, se los acepten y se pongan en práctica cuando estén debidamente fundamentados. Pero es evidente que en un sistema como el que vivimos, reclamantes y reclamados acepten las decisiones finales pues es claro que no necesariamente los que reclaman tienen la razón. Salvo casos ridículos, a nadie le gusta perder una elección, pero no tiene sentido no aceptar derrotas.
Se ha tornado costumbre que, con frecuencia, luego de conocerse el resultado de unas elecciones alguno de los perdedores hable de fraude que es “Un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o jurídicas que se encargan de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otro”. Para que exista tiene que haber una intención de los actores, por lo que no cabe confundirlo con error que puede ser involuntario o accidental. En un error no hay la intención de los responsables de lograr resultados perjudiciales. En un proceso electoral es explicable que haya errores que las entidades deben comprobarlos y corregirlos.
Más allá de la aceptación de este sistema político, la práctica de la democracia requiere madurez en los ciudadanos, de manera especial de los que participan en gestiones públicas y un elemento importante de madurez es aceptar los resultados agradables o desagradables. En las últimas elecciones presidenciales, algún sector contendiente usa con ligereza sistemática el término fraude y, conforma a derecho ha presentado pruebas. Es deseable que, recurriendo a todas las instancias jurídicas, se acepte la decisión final, sin necesidad de recurrir a medidas de hecho que en nada benefician al país, a sus autores y ejecutores.