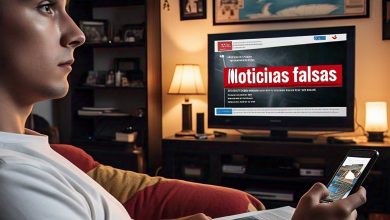Hay tantas y tantas cosas, hechos, circunstancias, lamentos, padecimientos, dolores, malos humores, rumores, quejas, denuncias; mucho de creatividad, de bondad y de maldad también (por qué no), que quedarán grabadas quien sabe por cuánto tiempo en eso que ahora llaman la “memoria colectiva”.
A pocos días de iniciada la cuarentena, Juan Darquea Arias, un viejo amigo, abogado de profesión, me hacía caer en cuenta que Cuenca, de pronto se convirtió en un “mercado lineal”.
Qué buena analogía, le dije, imaginando los parques lineales construidos en las orillas de los ríos de la ciudad.
Y razón le sobraba a Juan. Cerrados los mercados, muchos comerciantes se tomaron las aceras de las calles. Muchos montaron sus precarios “negocitos” frente a sus casas.
En la calle del Tejar, por ejemplo, como quien se acerca a Río Amarillo, no menos de media cuadra se convirtió en eso: en “mercado lineal”.
En improvisadas toldas y carpas, taciturnas vendedoras, unas a medio peinar, otras sin mayor protección, ofrecían desde carne de pollo, de chancho, de res; legumbres, frutas, huevos, embutidos, hasta mariscos, incluyendo pescado.
“Pescado fresco” decían las vendedoras, con sus mascarillas en la quijada, mientras echaban agua y el sol caía casi que directo sobre los pescados, amontonados unos encima de otros.
¿Sobrevivir? Pues sí. De eso se trataba. De eso se trata, porque la incertidumbre no ha terminado.
Y a los consumidores, entre el miedo y el recelo, no les quedaba más que comprar lo que había.
Y así, similares “mercados” brotaban en muchas de las otras calles de la Cuenca encerrada, de la Cuenca en silencio, de la Cuenca que a ratos desesperaba.
Ah, y de pronto asomó la venta de mascarillas, de gel antibacteriano, de alcohol, inicialmente hasta de guantes, de trajes antifluído, de amonio cuaternario; y hasta de hojas de eucalipto, recordarán.
Cuenca, como si fuera una morgue, olía a alcohol; y solícitos políticos samaritanos, a la par que regalaban fundas de alimentos, derramaban amonio cuaternario hasta en el lugar donde les decían que murió un perro o que pasó la sombra de un contagiado. Y querían que el mundo lo supiera.
Era el reflejo del pánico colectivo.
Ricardo, un vecino de barrio decía que no hay que dejar de ver al “doctor Albuja”, porque hasta recomienda qué comer y cómo hay que sacarse los guantes, claro, hasta que alguien aclaró que los guantes son, más bien, un foco de infección. Pobres guantes, fueron dados de baja.
Cómo olvidar la imagen del gobernador de una provincia, que para mostrarse a la prensa, cual caricatura de la vanidad, dizque para protegerse, asomó forrado de pies a cabeza. La gente, en su chispa, no tardó en difundir que acababa de aterrizar un astronauta en plena pandemia.
Una compañera de trabajo, Cecilia M., relataba que su hijo, médico, desde que ingresó al “Vicente Corral Moscoso” no lo volvía a ver. No le respondía las llamadas al celular, ni siquiera un mensaje.
Eran días en que morían pacientes, médicos, y enfermeras. La pobre mujer desesperaba. Por la situación de su hijo más, porque era quien entubaba a los contagiados de coronavirus. Le toreaba a la muerte.
Desde Guayaquil, a una prima, médica ginecóloga, apenas le entendí cuando me contó que su hijo, que hace el internado en La Papaya (Saraguro), no pudo regresar a este sector, pues el estado de excepción ya estaba vigente. Se quedó varado. “Dio papaya” al contagio, a la muerte.
Es que fue “obligado” a “poner el hombro” en el hospital de Guayaquil, so pena de… Y su madre lloraba.
Eran los días aciagos de Guayaquil. La peste se ensañaba con sus habitantes, incluyendo a los de guayabera, que hasta dicen que le agarró a la alcaldesa, mientras otros se frotaban las manos para robar.
Los gallinazos metían sus guargüeros en los hospitales en busca de dinero, y desde adentro les facilitaban. Y la gente moría.
La peste empujó a muchos a sobrevivir estando encerrados. El Mercurio dio cuenta, en un reportaje gráfico, cómo, hombres y mujeres se volvieron “expertos en cocina” unos, en manualidades otros.
De pronto, por redes sociales nos venían las ofertas de esos negocios surgidos por la necesidad; también, a lo mejor, por la angustia del encierro.
En la ciudadela donde vivo, un vecino comenzó ofreciendo gallinas runas y huevos de gallinas runas. Y sin darnos cuenta, otros comenzaron a vender pan, embutidos, mermeladas, postres, y las infaltables mascarillas.
Quién ahora no ofrece mascarillas, estas inefables prendas cuyo uso, según nos convencieron, es tan útil como la ropa interior y, por lo mismo, hay que cambiarlas constantemente, pues guardan el olor de nuestros resuellos.
El sábado 23 de mayo concurrí a una tienda donde venden artículos para fiestas. Pagué 5.50 dólares por unos globos, unas velas, y por algo más. Su dueña dijo que era la segunda venta en toda la mañana.
Me reveló que por esa tienda y otra, más una bodega, paga 2.500 dólares al mes. Sí, como lo leen, 2.500 dólares. Y ya debía de dos meses. Habló con la dueña para pagarle por cuotas y la posibilidad de que le rebajara el valor del arriendo.
¿Y?
“Nada pues; me dijo que le pague todo, y ni oír rebajar el valor del arriendo. Eso también si quiero así, sino que desocupe, que me largue”.
A propósito de esta “insolidaridad”, cierta noche pasé por el frente de una clínica privada y me pregunté: ¿será que ahora los médicos rebajarán el valor de las consultas; ahora que los bolsillos son solo aire?
Dos cuadras más abajo miré el edificio silencioso de un banco. Me pudo la malicia y me dije: verán que al fin de año los banqueros serán los únicos que, tras la desgracia colectiva, obtendrán ganancias, y millonarias. ¿Apuesta?
Manuel, como tantos otros miles de Manueles, me comentó que fue despedido de su trabajo. Es técnico industrial. De nada le valió haber doblado la espalda por casi 18 años, si de un día para otro se quedó en la calle.
Ese es otro sabor amargo de la pandemia. Y en todo el mundo. Por el desbarajuste económico de las empresas debido a la larga para, miles de trabajadores, empleados públicos, fueron echados de sus trabajos como si fueran dientes de leche, estas piecesitas blancas que, cuando son extraídas, apenas salen con una migaja de sangre.
Jorge Villavicencio Palacios y Héctor Valdiviezo Brito, médico el uno, abogado el otro, “se mandaron” sendos artículos en facebook . Los dos son antisistema, antigobierno. Analizaron causas y efectos de la pandemia desde la perspectiva de la salud, de la sociología, de la historia, y echaron sus dardos contra los corruptos que sangran a la patria.
Ni se diga el poema que, bajo el título de Cantos del Desasosiego, Virus 1, “se mandó” el escritor Jorge Dávila Vázquez. Fue recitado y musicalizado por Luis Auquilla Roldán.
¿Quien eres, qué, de dónde vienes,
serás el fruto del mal,
del descuido de la mente humana,
de la perversidad de quienes usan
su saber desde siempre para destruir, dañar, aniquilar?
¿Quién eres, qué, una fórmula, unas palabras
que los seres comunes y corrientes no entendemos?
Los sabios conocen quizás tu origen y tus mutaciones,
tus procesos, tu tiempo vital,
todo el daño que eres capaz de causar impunemente
diminuto señor de la vida y la muerte.
Los sabios, solo ellos, el resto apenas anhelamos
tu muerte, tu desaparición, el que pronto solo seas
nada más que un oscuro recuerdo.
Pobre virus, criatura detestada y detestable.
Ni se diga las fotografías de cuarentena de Humberto Berrezueta Durán, un fotoperiodista especializado en España. Un “cazador” de la luz con lente en mano.
Y qué decir, sino ¡bravo!, de los tres hijos del octogenario Luis V., que se turnan para atenderle a su padre que vive solo. No puede salir por su alta vulnerabilidad a la enfermedad.
Y la cuarentena nos desbordó “la idolatría por la técnica”, de la que hace unas tres décadas hablaba Ernesto Sábato, ese escritor “cascarrabias pero buena gente”.
Y ¿eso qué?
Encerrados, pero mirándonos y hablando en zoom; encerrados pero haciendo teletrabajo, encerrados pero participando de las clases de los hijos, encerrados pero oyendo misa, encerrados esperando que la pandemia termine, encerrados esperando la “nueva normalidad”, aunque por dentro sigamos siendo los mismos, encerrados pero atados a aparatos tecnológicos, creyéndonos superdotados, aunque menos humanos, echando de menos a los que no los tienen o no los manejan…
Ah, y encerrados viendo pasar los despojos de la patria en hombros de los “neorricos” que robaron antes y durante la peste, mientras miles y miles de personas pueda ser que apenas se digan “mi nombre es nadie”. (F)
Texto: Jorge L. Durán Figueroa
Redacción El Mercurio.
Fotos: Humberto Berrezueta Durán.