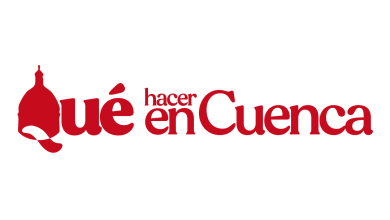A los habitantes de Pesquera siempre les han tachado de guerrilleros, les daba vergüenza decir de dónde venían porque les miraban mal; lo mismo pasaba -y sigue pasando- en las zonas de Colombia donde el desarme de las FARC aún sigue sin haber supuesto mucho cambio.
Al atardecer en Pesquera, un caserío del este de Colombia a orillas del río Arauca, unos niños juegan al fútbol por las calles sin pavimentar, mientras otro da vueltas a la cuadra en bici. Las mujeres aprovechan que el calor afloja para salir a conversar con las vecinas.
Sin embargo, las pintadas en las paredes aún frescas de las FARC y el ELN dan la bienvenida a los pocos visitantes de este pueblo, que fue controlado durante años por ambas, a pesar de que la guerrilla más antigua del mundo se desmovilizó hace cinco años, con el Acuerdo de paz.
«Sí hay guerrilla, pero no aquí en Pesquera. De pronto estarán en otras partes, y si algún día vienen pues harán sus cosas y se van», dice a Efe la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de este pueblo, Edelmira Suárez.
Ella sobrevivió dos veces a las balas, la última hace dos años cuando intentaron atacar el gasoducto que pasa por mitad del pueblo, un objetivo constante del ELN. También se acuerda de cómo una balacera casi le arrebata a su hija más pequeña mientras pescaba en el río.
«Una aquí ha sufrido tremendo», resume la mujer, que llegó a este pueblo con su familia desplazada de la costa caribeña.
¿Ha cambiado algo la paz? «Cuando estaba más en calma todo quiso mejorar, pero cuando empezó la guerrilla a reubicarse, ahí es donde vino otra vez», responde. La calma se vivió brevemente antes y después de la firma, y lo que vino después no es lo que prometieron.
Luego señala a un pequeño puesto de salud con una fachada reluciente. «No se deje engañar», asegura. El interior es «antihigiénico» y no tienen un médico permanente que atienda a las 26 veredas de alrededor.
«EL ESTADO NO CUMPLIÓ»
«Cuando no hay presencia institucional del Estado en inversión social, en atención a las necesidades de la población, infortunadamente los grupos armados ejercen justicia y controles», resume Ariel Pedraza, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Nariño, otro pueblo de Arauca donde nadie se atreve a bajar la banderola de la entrada que conmemora los 57 años «en pie» de las FARC.
Los guerrilleros ya no se pasean de uniforme como antes de la firma, pero las comunidades siguen notando la influencia de los grupos de las FARC que se negaron al acuerdo y del ELN, la otra guerrilla fuera de las negociaciones y que tiene en Arauca un feudo. Y esto se debe a «la falta de presencia del Estado», asegura Pedraza.
«El sistema de salud colombiano es ineficiente, no cubre las necesidades de la población; el sistema educativo también es una catástrofe y las políticas sociales de Estado no están llegando a las comunidades», alega Yesid Robles, de la Red Departamental de Derechos Humanos.
Muchos niños tienen que dejar los estudios porque la escuela secundaria está a una hora por caminos de barro que se inundan en la temporada de lluvias.
Quienes quieren seguir sus estudios universitarios o técnicos tienen que acudir a la privada o conformarse con los pocos cursos que ofrece la pública en Arauca para después ahorrar lo suficiente y seguir en el interior del país.
La falta de oportunidades y la desidia son el caldo de cultivo perfecto para los grupos armados y los residuos de la guerrilla que buscan afianzarse.
Este problema no es endémico de Arauca, sino también de zonas del Pacífico o en la frontera con Venezuela donde la paz no se tradujo en el desarrollo que las comunidades pedían tras más de 50 años de conflicto.
«Y cada vez que se reclama la falta del Estado, la respuesta no es inversión social o presencia institucional para llenar vacíos, sino presencia militar, el aumento del pie de fuerza, más fusiles, más tanquetas», critica Pedraza.
ANHELO DE PAZ
La ausencia institucional ha creado un tejido social muy fuerte, con juntas de acción comunal en cada territorio y otras organizaciones cívicas.
Quienes lideran estas organizaciones son conscientes que pedir más justicia o un simple alumbrado público les puede costar la vida, como ya les ha pasado a 1.266 líderes desde la firma de la paz, según la ONG Indepaz.
«No hay garantías», repite una y otra vez Íngrid Castillo, mientras habla frustrada de cómo apostaron a la paz, de las esperanzas que tenían los campesinos y del «atropello» que se han llevado a cambio.
«Soy víctima del conflicto armado y me duele que el Gobierno apueste los recursos al conflicto armado y al paramilitarismo, cuando debería hacer vías, educación, generar empleo para nuestros jóvenes», dice esta líder indígena.
La paz aquí aún resuena lejana, a pesar de la notable disminución de violencia. «La paz es una palabra muy grande, muy inmensa y pienso que muchos en Colombia no la conocemos y no sé si la llegaremos a conocer», dice otro líder de la zona, Adenis Contreras.
«El Gobierno quiere humanizar la guerra para continuarla, no para acabarla. Quiere que la guerra sea parte de nuestro vivir y que asimilemos los familiares caídos como algo normal, por eso es que la paz en Colombia tiene muchas aristas, y para mí la paz lo es todo», asegura. EFE