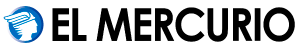En algunas ocasiones he dicho que Carlos Vera fue el mejor entrevistador de la
televisión ecuatoriana. Era un mito de la TV nacional. Pero ya no.
Era un periodista -aunque algunos renieguen por llamarlo así- que en sus programas
contaba con las voces más importantes para que desarrollaran los temas de
coyuntura.
Y aunque dos o tres veces saltó la línea roja que separa el periodismo de la función pública (fue ministro y representante del Ecuador ante organismos internacionales a nombre de dos gobiernos), su calidad periodística logró que los televidentes lo perdonaran por su afán de poder político y que le permitieran volver a ejercer el mejor oficio del mundo.
Fue un precursor de los programas de la mañana, tanto en radio como en televisión. Sus innovaciones obligaron a que la competencia cambiara totalmente sus estilos y sus estructuras para no quedarse atrás de los espacios creados por Carlos Vera.
Alguna vez también fue parte de un proyecto fallido en el diario La Hora, que anunciaba en páginas completas un proyecto noticioso que incluía a estrellas de la radio y la televisión: al hoy difunto periodista deportivo Carlos Efraín Machado, a Vera como periodista político y a dos o tres estrellas más de la prensa nacional.
Vera apareció en pantalla en los años ochenta como reportero del Canal Ocho, cuyo propietario era el diario El Comercio y cuya directora era la señora Cristina Mantilla Mosquera, descendiente de Jorge Mantilla Ortega, el timonel del periódico en una de las épocas brillantes que vivió el rotativo.
Vera hacía reporterismo de calidad. Era el mejor, sin duda. Los reporteros de la competencia debían seguirlo si querían conseguir buenos entrevistados con conceptos importantes para el momento político o económico que se vivía.
Fue el primero en atreverse a realizar los domingos un programa político. Y le fue muy bien. Desde entonces, la mayoría de canales nacionales de televisión intentan hacer lo mismo, sin mucho éxito.
Dicen que cuando dirigía sus programas era un ser humano intratable con sus subalternos. Algunos dueños de los medios (Jorge Aguilar, Xavier Alvarado) lo amaban y lo odiaban, para usar esta frase como los índices de tolerancia e intolerancia a Carlos Vera por parte de los propietarios de medios de radio y televisión.
También mantuvo por algunos años una columna de opinión en diario El Comercio, columnas donde escribía a su estilo personal: como un boxeador implacable, nunca dejaba títere con cabeza y era necesario controlarlo y apaciguarlo para que, pese a su libertad de escribir sobre cualquier tema, no se sobrepasara en contra de nadie ni pusiera cifras, datos o detalles que no estaban suficientemente verificados.
Pero Vera también hacía cosas que lo hacían caminar por la cornisa de la credibilidad cuando organizaba (él mismo) sus cumpleaños, por lo general en su tierra, la bella y hoy abandonada ciudad marítima de Bahía de Caráquez.
Aquellos cumpleaños eran dionisíacos, con el agravante de que los invitados debían aportar con el financiamiento del capricho anual: un auto deportivo, un yate o cualquier lujo al que aspiraba desde su fama y su poder factual.
El antes y después de Carlos Vera se llama Rafael Correa. Primero, fue simpatizante del ahora expresidente. Luego, trató de ser crítico sin ser radical ni opositor furibundo. Al final, debió dejar Ecuavisa por las graves tensiones que surgieron entre Vera y Correa y entre Ecuavisa y el gobierno.
Vera y Correa se parecían mucho en sus acciones megalómanas y en su personalidad ególatra y vanidosa, pero sus conceptos de realidad y de política se fueron distanciando.
El gobierno, experto en presionar mediática y personalmente a quienes consideraba parte de la llamada “prensa corrupta”, manipuló y distorsionó lo que el líder correísta consideraba fuera de lugar en su proyecto de crear una única verdad.
Vera fue tomándole el pulso al poder mediante sus opiniones personales y sus entrevistados. Pero, tras soportar la avalancha de aquel gobierno cuya particularidad era lanzar lodo y rocas de fuego sobre quienes consideraba sus opositores, tras ser parte de las credibilidades golpeadas y ser arrojado dentro de un solo saco con el membrete de “sicarios de tinta”, Vera tuvo que retirarse a sus cuarteles de invierno y desaparecer de la escena pública.
Diez años después, Correa se fue del poder y se instaló en un ático de una casa en Bélgica para dedicarse en ese siniestro lugar a defender la gestión de su gobierno y atacar de forma violenta a sus críticos y opositores.
La asunción del mediocre e intrascendente gobierno de Lenin Moreno, cuyo único éxito -absolutamente relativo- fue haber logrado que los ecuatorianos lo aguantaran los cuatro años que le correspondían, permitió que Vera reapareciera, de a poco, en programas de radio y televisión sin mayor sintonía y sin un público cautivo como el que tenía en sus años dorados en Ecuavisa.
Con el tiempo recuperó una parte de su antiguo público y se posicionó mejor realizando programas en el polémico espacio digital de La Posta y en TC Televisión, un canal que lo acogió y que le paga un enorme salario mensual, según quienes conocen los acuerdos entre Vera y los directivos de la estación.
Hay que recordar que Vera fue cercano hombre de confianza, amigo (¿y asesor?) del alcalde Jaime Nebot, líder del partido socialcristiano. Y hay que decir que Rafael Cuesta, el actual director del canal, fue legislador socialcristiano que luego se convirtió en un abierto simpatizante del actual presidente Guillermo Lasso. Los lazos de confianza están claros.
Pero, supongo, alguien estará preguntándose por qué el tema de la columna de hoy es Carlos Vera.
La respuesta es simple: el famoso y arrogante entrevistador invitó al set de La Posta -donde mantiene uno de sus espacios- a una quiromántica, supuesta intérprete de las cartas del Tarot (ese mundo donde abundan los farsantes, los temerarios, los aventureros y los impostores), cuyo nombre ni siquiera recordamos porque no viene al caso.
¿Para qué la invitó? Entre otras razones, para que las cartas dieran su veredicto acerca del caso de la joven Naomi Arcentales, asesinada en un lujoso edificio de Manta.
Se trata de un crimen donde está involucrado un fiscal manabita, quien era, en apariencia, su novio, un cobarde -como se ha visto en innumerables videos- que golpeaba con despiadada violencia a la mujer que presuntamente amaba y con la que convivía.
Un crimen difícil de resolver, pues, aunque todos los indicios apuntan a que se trata de un crimen, el abogado del fiscal sospechoso salió con premura a declarar a los periodistas, sin que ninguno de estos le hubiera pedido su opinión, que Naomi había sido encontrada muerta con “claras huellas de un suicidio”.
Aún no se despeja el horizonte en el caso de Naomi, pero eso no le da derecho a Carlos Vera, con todos sus antecedentes (unos positivos, otros polémicos y cuestionables), a jugar con su propia credibilidad y reputación periodísticas al invitar a una lectora del Tarot para que trate de barajar las cartas de modo tal que diga a Vera y su público que a Naomi la mataron, pero que no fue el fiscal sino gente poderosa relacionada con él.
Si reclamamos del periodismo ecuatoriano calidad, verosimilitud, contrastación y una permanente actitud seria y profesional, en especial en casos que conmueven a la sociedad, como el del probable femicidio de Naomi, lo de Vera y la cartomántica es indescriptible, absurdo, chabacano y totalmente irrespetuoso con el público y, sobre todo, con la familia de la chica.
Por eso, cuando hablamos de libertad de expresión hay que tener cuidado: el abuso y el libertinaje pueden echar abajo los cimientos del buen periodismo.
Con toda la razón, cuando el periodista británico Gordon Downey se jubilaba, preocupado por la ligereza con la que actúa cierto periodismo, dijo una contundente frase: “Según mi experiencia, un medio de comunicación no es una democracia bien regulada”.