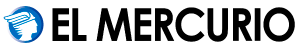Este 21 de junio de 2022 conocimos la noticia de que había fallecido, a los 91 años, don Galo Martínez Merchán, fundador y director de diario Expreso. Rindo homenaje a un hombre especial y complejo, a un soñador y visionario, pero, sobre todo, a un ángulo desconocido de su personalidad: su pasión por leer.
El día que me llegó a la redacción de diario Expreso, en Quito, el libro “El silencio del héroe”, con una carta personal del director, fue uno de los más felices para mí.
Galo Martínez Merchán, el caballero de la política y del periodismo, manejaba el periódico en su sede en Guayaquil, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro dos y medio. Desde allí me envío ese maravilloso regalo.
Era el 24 de junio del año 2013. Fui feliz porque pasaba un momento muy difícil en mi vida. Había regresado a Quito y extrañaba, con una nostalgia periodística que invadía el alma, las largas conversaciones sobre literatura, ensayo, historia, geopolítica y crónica, temas que dominaba Don Galo -como lo llamábamos todos- porque era un lector infatigable.
El detalle del regalo fue conmovedor. Lo tomé como un mensaje de cariño, de respaldo, de afecto, de estímulo para que no me quebrara.
Con él solíamos hablar del mejor periodismo posible y este era, tanto para él como para mí, el de la crónica.
Cruzábamos ideas sobre su amada Guayaquil y su rica diversidad humana y cultural y soñaba con que seríamos capaces de ponerlo en escena en las páginas de Expreso.
Pero no solo conversábamos, sino que promovíamos entre los periodistas del Diario que leyeran libros porque, decía Don Galo, “periodista que no lee, no es periodista”. Y, en consecuencia, diseñábamos talleres sistemáticos de capacitación permanente al personal de la redacción.
Las pocas y apuradas horas que podíamos compartir, en medio del vértigo y la prisa con la que se trabaja en una sala de redacción, las dedicábamos a hablar de las noticias del día y luego, una vez consensuados los temas, a comentar los libros que cada uno estaba leyendo.
Tenía la costumbre de terminar un libro en dos o tres días, por más voluminoso y complicado que fuere, y luego los traía al Diario para prestarlos a uno de los integrantes del consejo editorial o a los editores jefes.
La manera en que lo hacía era única. Con la pasión de haber vivido las páginas leídas y con el gesto de desprenderse de un libro suyo, pese al peligro de que nunca volviera a sus manos, a las ocho en punto de la mañana llegaba a la oficina e inundaba el aire con su porte de caballero, vistiendo un traje siempre impecable acompañado de una
corbata fina, y llamaba a quien había seleccionado para que fuera la segunda persona que leyera ese libro.
Fumaba. Y mucho. El humo a veces lo envolvía, como si estuviera rodeado de una nube de sabiduría y reflexión.
Llevaba a sus labios un cigarrillo tras otro, acompañado, siempre, de un café negro que le preparaban su secretaria o su mensajero. En uno de los cajones de su amplio y señorial escritorio de madera guardaba un paquete de cajetillas listas para consumirlas en pocos días.
El cigarrillo parecía ser una parte de él. Una magia que lo acompañaba en sus pensamientos, en sus estrategias, en sus ideas siempre audaces e innovadoras.
Detrás de sus gruesos anteojos, que agrandaban más sus profundos ojos verdes y dibujaban una mirada curiosa e inteligente, una mirada impasible pero serena, era posible percibir la actitud de un niño ávido de luz y de colores nuevos que no le permitieran nunca caer en la monotonía o la abulia.
Su primer interlocutor de la mañana solía ser don Jorge Vivanco (+), quien hacía honor al seudónimo de Modesto
Severo, con el que solía escribir columnas de opinión en las primeras décadas del diario.
Era un momento sagrado que nadie podía interrumpir. Como dos líderes tribales cuyas decisiones marcaban el rumbo de lo que sería el periódico que saldría a las calles al siguiente día, dialogaban con enorme entusiasmo acerca de los temas, la puesta en escena del editorial principal y las previsiones de la agenda informativa. Lo mismo sucedía, media hora más tarde, con su hijo, Galo, y con los editores jefes.
Luego de esa reunión me invitaba a mí o a otro colega al ritual de fumar y tomar café. Yo le decía que no, no fumo, muchas gracias, pero sí le aceptaba una taza de café.
A veces, cuando la charla se extendía, las tazas iban y venían mientras él aprovechaba para contar algo de lo que había leído la noche anterior o del libro que había terminado y que descansaba sobre su escritorio hasta que apareciera el destinatario.
Compartíamos el vicio de leer al punto que era casi imposible que uno citara un título nuevo y que Don Galo no lo conociera. Si eso ocurría, lo más seguro era que ese libro, junto con otros, a pedido de Don Galo ya estaba viajando a Guayaquil desde alguna editorial internacional de España o de Argentina. Siempre estaba actualizado con las novedades literarias.
Una situación parecida a la de las primeras horas de la mañana ocurría a las tres de la tarde, cuando regresaba de almorzar en su casa. Volvía a reunirse con su hijo Galo y con el editor o los editores jefes en medio de las volutas de humo y el café caliente. Cruzábamos ideas acerca de la evolución de las noticias y de la agenda prevista en la mañana, ampliábamos la conversación sobre los libros del momento y se preocupaba de que cada uno estuviera leyendo algo importante o interesante.
Alguna vez, en un espacio de fin de semana, vestido con una impecable guayabera blanca o celeste, cuando el ambiente en el periódico era apacible y sereno y había mucho más tiempo para conversar antes de iniciar la jornada de trabajo, me contó que su rutina cambiaba alrededor de las siete de la noche, cuando después de revisar todas las páginas del diario salía del edificio, descendía en el ascensor a la planta baja, se dirigía hacia su auto, se acomodaba en el asiento del copiloto y el chofer conducía, despacio, hasta la residencia donde vivía con su esposa.
Después de cenar y observar los noticieros de la televisión, acompañado del aire simultáneamente cálido y fresco de la noche guayaquileña, se instalaba en su estudio y comenzaba a leer uno de los cientos de volúmenes que copaban su biblioteca.
Era un lector riguroso y apasionado. No dejaba ningún libro a medias, aunque alguno no le agradara demasiado, porque era parte de su personalidad, de su persistencia, de su autoexigencia, de los frutos que le daba su incansable
trabajo como periodista, como director y como ejemplo de pensamiento, de reflexión y de sentido común para todos quienes trabajábamos con él.
Amaba un género en especial: la crónica. Nos lo decía de muchas maneras, prestándonos libros, mostrándonos recortes de grandes periódicos del mundo o sugiriéndonos ideas para crear en el periódico nuevas secciones que llegaran a los lectores que los diarios de la competencia abandonaban o no tomaban en cuenta.
Siempre inconforme y perfeccionista, siempre exigente y firme a la hora de pedir que se hicieran bien las cosas, cuando salíamos con una muy buena edición se sentía orgulloso y contento, pero horas después volvía a espolearnos
y demandaba más calidad, más originalidad, más trabajo pulcro, profundo y distinto a los demás medios.
Su sueño era que Expreso se posicionara en Guayaquil y en el país como un referente mediático que tuviera una personalidad única. Y fue lográndolo a punta de decisiones muy bien pensadas, a punta de equivocaciones también (¿por qué no?) y de un liderazgo casi invisible, casi omnipresente, que contagiaba, transmitía y llenaba de inspiraciones, de sueños y de creatividad la sala de redacción.
El regalo del libro “El silencio del héroe”, del gran cronista estadounidense Gay Talese, escritor al que Don Galo y yo admirábamos muchísimo, me devolvió la sangre y la pasión por el oficio y me colmó de entusiasmo para seguir escribiendo historias de la gente y de los entretelones de lo que debíamos ser capaces de mirar lo que los demás no miraban.
Así era Don Galo. Un maestro. Un amigo. Un hombre de apariencia impenetrable, pero generoso, amable, solidario y paternal. Un lector inolvidable. Un hombre dotado de una muy especial devoción por las historias de calidad y de una autoexigencia implacable en función de la única manera de hacer el mejor periodismo posible: contar a la gente lo que es la gente.