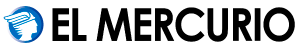Esta historia, parafraseando a Sacheri, empieza en una casa vacía, con un hombre sentado en el piso de una sala sin muebles, esperando un mensaje, un respiro, una tregua. El hombre que está sentado en el suelo, acaba de separarse de su familia y esto significa separarse de su hija. Cierto es que intentará verla todo lo que pueda y estar allí para los días grises y la hora de los abrazos. Pero lo hará desde más lejos. Y por saberlo así, siente el corazón apretado con una tristeza desconocida, mientras mira la habitación con los juguetes olvidados y piensa que no sabe cómo llenar tanto espacio.
Ahora, resulta que, al protagonista de este cuento, le gustan mucho los libros y tiene una biblioteca donde, además, guarda todo tipo de curiosidades y recuerdos. Y esta noche, para espantar un poco la soledad, se ha puesto a ordenar, ojeando y acomodando algunos libros. Y allí, de pronto, entre las páginas de un libro, aparece una foto de su hermano. Treinta y ocho años después, allí está. Extraña manera de regresar la de ese tipo bueno, que la vida se llevó hace tanto, que ya había comenzado a desdibujarse en la memoria.
Y el hombre, sentado en el piso, mira esa foto y se permite llorar. Llorar por la distancia y por la ausencia, por las cosas perdidas y las viejas nostalgias, y por la casualidad improbable de ese nuevo encuentro, que llegaba para recordarle que el amor siempre vuelve al encuentro de los suyos. Y es que cuando los hombres lloran, nunca lloran por una sola cosa. Y mientras se lo permite, mientras dura ese raro exorcismo que no había sucedido en tantos años, siente también que los pedazos rotos comienzan a juntarse.
Entonces el hombre se levanta del piso, saca del bolsillo un paño para limpiar los lentes mientras se seca las lágrimas con el puño de la camisa. Sonríe, suspira hondo, enciende un cigarro, deja la foto dentro del libro y sale a buscar a su viejo, que anda por ahí. Y cuando lo encuentra, así, sin explicarle nada, le da un intenso, apretado, interminable abrazo… (O)