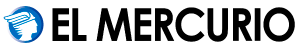El escenario político de este 13 de abril está mucho más cerrado de lo que se pensaba. Las estrategias políticas, comunicacionales y publicitarias no han logrado movilizar con eficacia a los indecisos, quienes terminarán definiendo el rumbo de un proceso que siempre resultó insuficiente. No por falta de tiempo, sino por la ausencia de una conversación temática seria, desplazada por la espectacularización y la emotividad.
Aunque el votante toma su decisión a partir de múltiples factores, estas variables se han ido diluyendo en medio de un panorama cada vez más confuso para quienes buscan una motivación consciente. Por ejemplo, el argumento ideológico —izquierda versus derecha— ocupó pronto el lugar de quienes esperaban contrastar modelos económicos y políticos con una mirada crítica. Esa dicotomía, que suele ser el primer justificativo político, evidencia cuán urgente es reforzar la educación cívica desde temprana edad.
Cuando la ideología no resuelve, llega el atajo: el voto útil o estratégico. Se vota no para que gane alguien, sino para que no gane el otro. En esa misma lógica, muchos eligen a quien las encuestas consideran favorito, para evitar sentirse parte de un “voto desperdiciado”.
Pero el atajo más frecuente de los últimos procesos electorales es el emocional. Se vota movido por la rabia o por el miedo. Y es la agenda política, mediática —incluso la conversación cotidiana— la que despierta esos sentimientos. A veces basta una foto, un abrazo, la aparición de un personaje inesperado —nacional o extranjero—, una declaración polémica o la sospecha de un pacto oscuro para provocar una decisión impulsiva.
Ese es el votante que deja para el final su elección. Hoy, sobre sus hombros recae la responsabilidad de inclinar la balanza, ya sea por la rabia acumulada tras un año y medio de frustraciones, o por el miedo a los fantasmas del pasado. Es una apuesta incierta, porque en la emoción no hay certezas. Salvo una: la rabia suele ser un movilizador más potente que el miedo. (O)