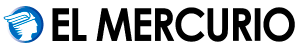Hay un antiguo aforismo que dice: “El poeta nace, no se hace”, para insinuar que la poesía no se improvisa: brota como un don, como un fuego interior que antecede al estudio y a la práctica. Algo semejante ocurre con las otras artes y también con los investigadores. Éstos nacen con una sensibilidad especial para desentrañar los misterios de la vida, sensibilidad que la disciplina, la lectura y la experiencia afinan hasta convertirla en revelación y palabra.
Así fue el destino del maestro y amigo Carlos Álvarez Pazos, hijo de genes ancestrales del norte y del sur de la Patria, quien, tempranamente emprendió camino en busca de sí mismo. El azar lo llevó a Riobamba, donde cruzó sendas con el legendario “Obispo de los Indios”. Allí, entre mingas de siembras y cosechas, se sumergió en la vida de los indígenas, no como espectador sino como hermano. Aprendió su idioma y sus costumbres; después, con el pulso de la academia, fue dando forma al pensamiento sociolingüístico y a la sociología del lenguaje indígena y mestizo.
Con el tiempo se convirtió en referente de la enseñanza del kichwa en la Universidad de Cuenca. Allí lo conocí y en mis clases de Semiótica no hallaba voz más autorizada para que hable sobre las lenguas castellana y kichwa, en un tiempo en que se proclamaba la defensa de la identidad cultural, aunque se olvidaba la más honda de sus raíces: la lengua. Hasta que, en un gesto incomprensible, el kichwa fue expulsado de las aulas y sustituido por el inglés.
Hay un legado que merece especial mención: sus libros escritos con pasión, entre ellos “Saramama. La cultura del maíz.”, en el que late el corazón mismo de los Andes, con sus ritos, memorias y saberes. En sus páginas, el maíz deja de ser simple alimento para convertirse en símbolo de vida, en puente entre los ancestros y los hijos, en semilla que sostiene no solo la historia, sino también la salud y la esperanza de los pueblos.
El maíz no es solo arqueología o antropología, es cuerpo y espíritu de identidad; es sustento, medicina y memoria. En cada grano se condensa la travesía de generaciones que hicieron del maíz pan, canto y ofrenda. Por eso, leer a Álvarez Pazos es escuchar el murmullo de las chacras, el eco de los abuelos, la voz de la tierra que se resiste a morir. Yo añoro con nostalgia, mi corta permanencia, el misterioso Gutún. (O)