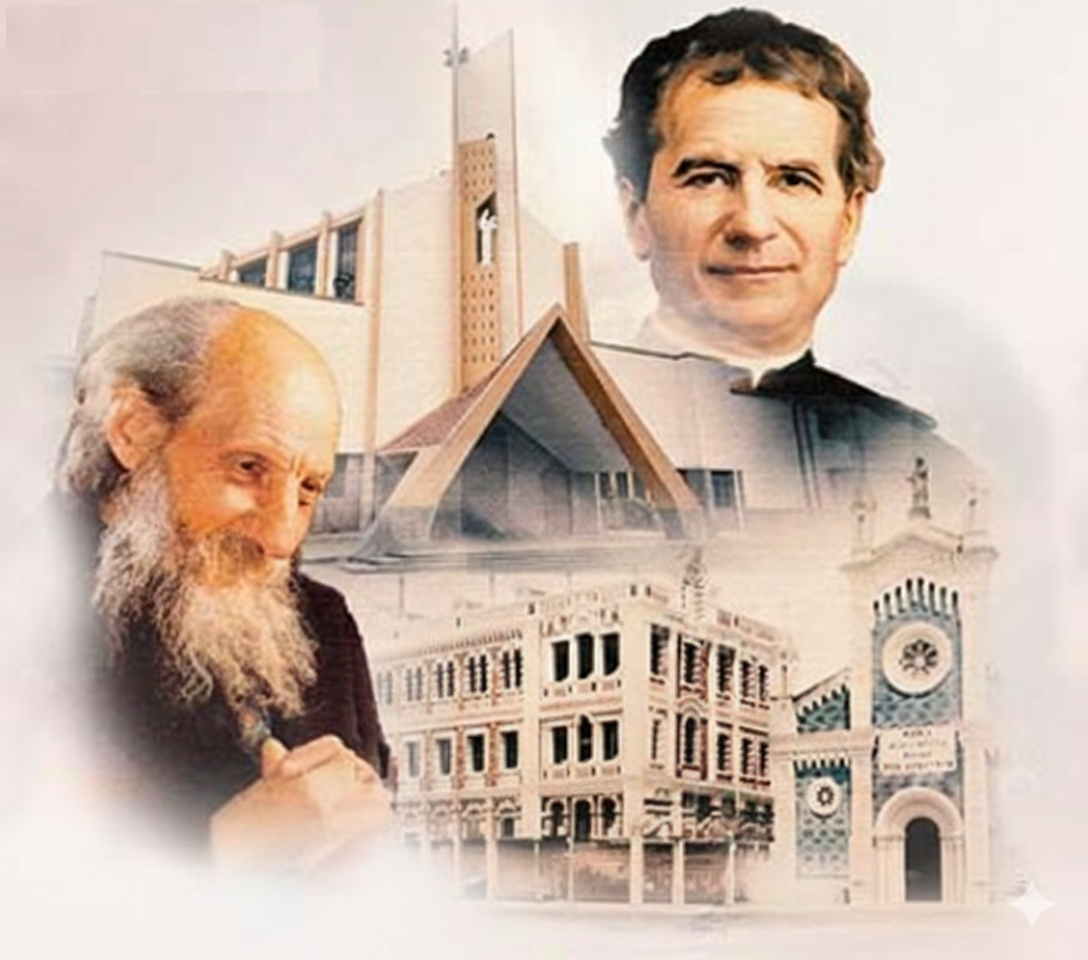Apelar al pueblo ha sido una constante en gobiernos de distinto signo ideológico. Es un recurso de gestión y comunicación que busca ejercer presión sobre las instituciones, instalar agenda en la conversación pública o contrarrestar climas políticos adversos mediante una demostración de fuerza.
En el caso de los gobiernos populistas, la tentación del uso de este recurso radica en su capacidad de movilizar multitudes y convertirlas en fuente de legitimidad. El carisma, la oratoria y la exhibición de apoyos masivos operan como un escudo simbólico frente a críticas o ilegalidades. El llamado “baño de masas” se transforma en un purificador político.
Otra vía de apelación al pueblo son los plebiscitos. Allí, el respaldo numérico en las urnas se convierte en autorización para lo evidente, reforzando la idea de que el líder cuenta con un mandato irrefutable. Por eso, las consultas populares suelen ser utilizadas como herramienta de campaña permanente, más que como ejercicios auténticos de deliberación democrática.
El riesgo de ambas estrategias aparece cuando la realidad contradice al discurso. En la marcha de agosto pasado, convocada por el presidente Noboa, la crisis de salud desbordó cualquier intento de centrar el debate en la Corte Constitucional. El resultado fue una caída de 14 puntos en su popularidad. Ahora insiste en la misma fórmula: podrá llenar calles, pero difícilmente convencerá de que llegan días mejores si esas mismas calles siguen tiñéndose de sangre.
Las movilizaciones no bastan con multiplicar videos en TikTok. Deben percibirse como un reflejo genuino de la gestión gubernamental y no como manipulaciones de un poder autoritario. De lo contrario, la respuesta ciudadana puede adoptar dos caminos: la contramarcha, plural y espontánea, alrededor de causas comunes como la defensa del agua o de los derechos; o la sanción en las urnas, donde el pueblo termina expresando su rechazo a plebiscitos diseñados para sostener al mandatario. (O)
@avilanieto