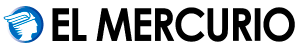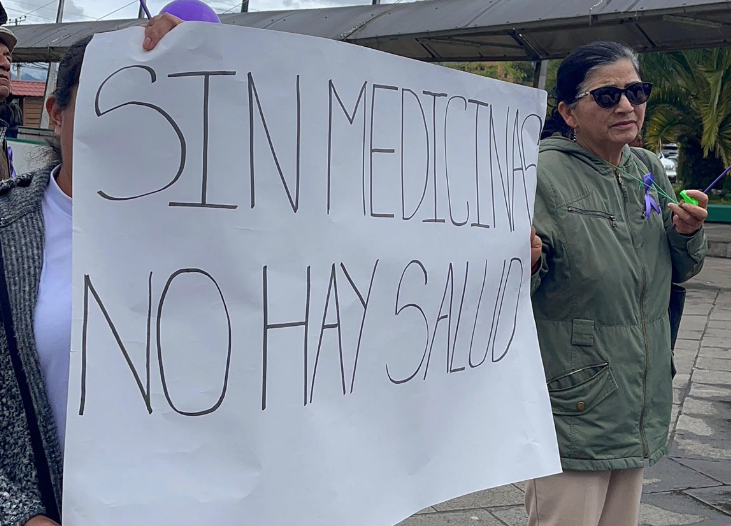La vulnerabilidad ecológica se agrava día a día por la acción humana. Los ecosistemas se deterioran a pasos agigantados y, aunque no es un chiste, actuamos como si el desequilibrio que provocamos no existiera.
En ese sentido, nos parecemos a quienes aún niegan el cambio climático causado por nuestras propias actividades.
Un ecosistema, dicho de manera sencilla, es una comunidad viva que integra todas las formas de vida junto con los elementos inertes que las rodean.
Cada componente cumple una función específica y, en conjunto, sostienen el equilibrio del planeta. El problema comienza cuando extraemos una de esas piezas: el sistema se resquebraja, y mientras más esencial sea el elemento perdido, mayor será el impacto.
Lo inquietante es que no sabemos con certeza cuál de esas piezas resulta indispensable. Puede ser una bacteria que controla a un insecto, un mamífero que regula la expansión de una planta o de un conejo. Cada uno, y todos juntos, cumplen un papel esencial en el engranaje de la vida.
Intervenir el cauce de un río es aún más grave: es como golpear el corazón mismo de la vida. El agua es la fuente de todo, y cada vez que la desviamos o contaminamos, algo se apaga en el planeta. A través del agua se comunica la vida. Incluso abrir una carretera puede convertirse en una cicatriz profunda en el equilibrio ambiental.
Un ejemplo reciente lo dio la EMAC al introducir ranas en un ecosistema relativamente estable: el bosque de Aguarongo. Allí conviven insectos, zorros, aves, lombrices y plantas en equilibrio.
Al incrementar repentinamente la población de ranas —aunque fueran de la misma especie—, la competencia se intensificó, y el sistema se autorreguló. El resultado es previsible: el esfuerzo fue en vano, porque un ecosistema silvestre no puede sostener más individuos de los que su capacidad permite.
Algo similar ocurre cuando se quema un bosque. Las aves migran primero, gracias a su capacidad de volar, pero el bosque vecino no puede albergar a todas. Aunque la población aumente de forma repentina, pronto vuelve a estabilizarse.
En cambio, cuando sembramos la vegetación adecuada en zonas degradadas, ayudamos a restaurar poblaciones y a devolver el equilibrio a la vida.
Cuando vemos especies silvestres acercarse a ciudades, pueblos o casas, no es una buena señal: lo hacen por hambre, empujadas por la escasez. Su instinto de supervivencia las obliga a enfrentar su peor temor: el ser humano.
Para ellas somos asesinos, destructores, carceleros. Comemos su carne, quemamos sus nidos y las encerramos para divertirnos. ¿Hay mayor crueldad que esa?
Otro de nuestros grandes errores es la introducción de especies exóticas. Las truchas, por ejemplo, compiten con las especies nativas en los ríos y las desplazan. Lo que parece un simple experimento altera equilibrios que tardaron miles de años en formarse.
Y la lista en Cuenca es larga: perros, gatos, ratas, palomas, eucaliptos, álamos plateados… todos introducidos, todos alterando sistemas naturales que ya no logran recuperarse.
Hoy, perros y gatos son casi intocables, con más derechos que el propio ecosistema, incluso cuando su presencia desestabiliza ambientes enteros.
Los gatos son responsables de la desaparición de aves y pequeños reptiles; los perros, llevados alegremente a las montañas por sus dueños, transmiten enfermedades a la fauna silvestre, marcan territorio, alteran comportamientos y contaminan con sus heces.
En el Parque Nacional Cajas, por ejemplo, está prohibido ingresar con mascotas. Y hay razones de peso: un gato doméstico mata entre 8 y 20 aves silvestres al año; un gato callejero, hasta 45.
En conjunto, han contribuido a la extinción de aproximadamente 33 especies en el mundo. Los perros ferales cazan en grupo y pueden matar animales grandes, como venados y otros mamíferos; incluso los domésticos representan un problema para la fauna silvestre.
Y aunque no existiera tal norma, bastaría con la conciencia: respetar lo silvestre significa no exponerlo a lo que no le pertenece.
Nuestras montañas y páramos están enfermos por nuestro avance descontrolado, por esa ambición ciega de poseerlo todo, incluso lo que no comprendemos.
Los ríos, que alguna vez fueron el alma de esta ciudad, hoy están heridos y contaminados. A simple vista parecen limpios, pero en su interior arrastran desechos, químicos e indiferencia. Las arterias del planeta ya no transportan agua pura, sino el reflejo de nuestra inconsciencia.
Hervimos el agua, la filtramos, la potabilizamos, y aun así desconfiamos de ella. Cada día se vuelve más difícil cuidarla, porque crecemos sin aprender a conservar.
Los cuidados con las orillas de los ríos
Las orillas de los ríos deberían estar pobladas por especies nativas, no por eucaliptos que, al ser introducidos, desplazan la vegetación original. Urge un mea culpa colectivo, una reconciliación real con la tierra. Restaurar lo que hemos dañado no es un lujo: es una obligación moral.
También las obras civiles —carreteras, urbanizaciones, túneles— hieren los ecosistemas andinos, frágiles y únicos. Imaginemos el impacto de una mina, una fábrica o una hidroeléctrica.
Al fragmentar los ecosistemas, creamos barreras que muchas especies no pueden cruzar, generando aislamiento y endogamia, lo que reduce la diversidad genética y limita su capacidad de adaptación al cambio climático.
Por eso, conservar los corredores biológicos es vital: permiten que las especies se desplacen, se encuentren y mantengan el equilibrio de la vida. Pero deben mantenerse sanos, libres de especies invasoras.
En Cuenca, los eucaliptos que cubren las riberas impiden que las aves nativas crucen la ciudad, quedando confinadas en “islas” de vegetación.
El problema es aún más grave para los mamíferos, que apenas pueden moverse entre fragmentos.
La naturaleza siempre nos ha cuidado. Nos da agua, alimento, aire y libertad. Pero hemos confundido dominio con derecho y libertad con abuso.
Es hora de detenernos. De mirar con humildad lo que queda y protegerlo.
De entender que respetar la vida —toda la vida— es el único camino posible para seguir existiendo.
Solo cuando dejemos de pensar únicamente en nosotros, la naturaleza volverá a cuidarnos. Y quizá entonces aún tengamos tiempo de permanecer en este planeta que, a pesar de todo, todavía nos lo da todo. (O)
Por. Kabir Montesinos
kmontesinos@gmail.com