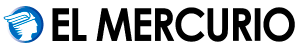Una pregunta recurrente en mis clases de comunicación política es: ¿hasta dónde puede llegar un profesional sin cruzar sus propias líneas rojas? ¿Cuál es el límite? Especialmente cuando el impacto de su trabajo incide directamente en la cultura política de una sociedad y, por tanto, en la calidad de su democracia.
El despido de cinco mil funcionarios no fue únicamente una decisión política. Fue, sobre todo, un acto de comunicación con un encuadre performativo cuidadosamente orquestado. El anuncio se convirtió en una herramienta efectiva de polarización afectiva, al insistir en la construcción de un enemigo político encarnado por la oposición. Una oportunidad para desprestigiar al “otro”, convertido en la encarnación de todo lo negativo: “mafiosos”, “pipones”, “correístas”, términos convertidos en sinónimos para las herramientas de comunicación gubernamental. No importaba si el funcionario afectado era una madre soltera o un padre con décadas de servicio; el encuadre era claro: eran prescindibles, culpables por asociación, obstáculos para el progreso.
Lo más triste de este episodio —además del dolor humano que supone dejar sin sustento a miles de familias— es que, en alguna oficina, alguien habrá descorchado una botella para celebrar el supuesto logro político y comunicacional. El jueves, día del anuncio, según datos de escucha digital de empresas expertas, más del 60% de las publicaciones en redes sociales eran negativas hacia el gobierno. Tres días después —tras una campaña agresiva de desprestigio que apeló a la humillación— esa cifra cayó casi 20 puntos. Una victoria que el gobierno se adjudicó sin pudor.
Todo ejercicio de comunicación implica, en alguna medida, una forma de manipulación —como bien advierte la semiótica—; sin embargo, cuando la comunicación política se practica sin responsabilidad ética, puede convertirse en una herramienta peligrosa que erosiona la empatía social y la calidad democrática. El caso del despido masivo de funcionarios ilustra cómo el gobierno utiliza el encuadre mediático para consolidar una narrativa de “enemigo interno”, deshumanizando al otro con fines estratégicos y poniendo en riesgo los fundamentos mismos de la democracia.
El estratega político que solo se debe a su cliente está equivocado: su primer compromiso no es con quien le paga, sino con quien vota. Su contrato no es con el poder, sino con el sistema que permite que haya poder; con la sociedad que le permite ejercer su profesión gracias a la existencia de elecciones libres.
Una sociedad que no sabe reconocerse en el otro, que no es capaz de sentir empatía ante el dolor ajeno, que se guía por etiquetas para decidir quién merece respeto y quién no; una sociedad que acepta el miedo, el amedrentamiento y la venganza como claves de la conversación política, está condenada al fascismo. De ahí a lo que ocurrió en la Alemania nazi, no hay tanta distancia. (O)