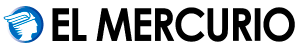Las cosechas en nuestros campos, más allá de ser la etapa final del año agrícola y, por lo mismo, espacio de recolección, inventario y aprovisionamiento de granos para el nuevo ciclo agrario, tienen especiales formas de participación y celebración comunal, producto del sincretismo cultural que aportó el encuentro, en nuestro valle ancestral, de cañaris, incas y europeos, los más cercanos conocidos en la historia, aportando saberes, usos y costumbres puntuales en el calendario agrícola, definiendo una especial tradición comunitaria de participación.
La Chala: “nombre quichua que se da al resto de la cosecha, que recogen los más pobres” (Oswaldo Encalada Vásquez), son productos de la chacra olvidados o a propósito dejados sin cosechar para ser recogidos y obsequiados a los cosechadores al final de la jornada, una sutil muestra de reciprocidad para con quienes trabajaron en las labores de preparación de la tierra, aradas con yunta de bueyes o con tractores, en la siembra, en el aporque y cuidado de la cementera todo el año y, por lo mismo, buscados para las cosechas y la minga de la parva, genuino castillo de plantas secas del maíz para alimentar al ganado. Se invitaba también a familiares cercanos, a los compadres y ahijados y a veces, a los espontáneos que, como ahora en tiempos de navidad en la ciudad, llegaban para pedir su chala en las cosechas, no necesariamente aceptados, recibían su presente, se prefería a quienes trabajaron a lo largo del año agrícola.
La chala, mazorcas de maíz con sus pucones y a veces toda la planta, racimos de habas, de frijol, cabezas de cebada y de trigo, ramos de ataco, en fin, que se recogían al final de la jornada y adornaban como castillos los pilares de la casa, repartidos después de la merienda comunal, ajustando las porciones con el obsequio del dueño de los dueños. Era de ver la salida de los chaladores portando sus castillos, plantas de maíz en cruz al que agregan el resto de productos, desfile de alegría, agradecimiento y fe que recuerdan la tradición europea medieval, aún presente en algunas zonas, de la “última gavilla”, espigas dejadas sin segar que, recogidas al final de la ciega, eran el centro de un ritual de agradecimiento a las divinidades protectoras de la fecundidad y de la multiplicación de los granos. (O)