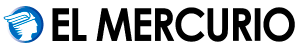¿Qué es la gentrificación y por qué debería importarte?
La gentrificación es un fenómeno urbano que transforma barrios tradicionales o patrimoniales en zonas atractivas para personas con mayor poder adquisitivo. Esto genera un alza en los precios de vivienda, alquileres y servicios, provocando el desplazamiento progresivo de los habitantes originales.
En ciudades como Cuenca, esta realidad ya no es una amenaza futura, sino un proceso evidente que debe debatirse con seriedad.
Síntomas de gentrificación en Cuenca
La gentrificación en Cuenca no es hipotética. Hay indicadores claros:
- Aumento del valor del suelo.
- Desplazamiento de residentes del Centro Histórico.
- Más de 3.000 inmuebles listados en Airbnb.
- Canasta básica más cara del país: USD 861,46 según el IPC de julio 2025, publicado por el INEC.
Estas cifras reflejan una presión económica creciente sobre los ciudadanos cuencanos.
Una gentrificación incubada por décadas
La mirada del arquitecto Ecuador Álvarez
El exconcejal y expresidente de la Federación de Barrios, Ecuador Álvarez, sostiene que la gentrificación en Cuenca no es reciente, sino un proceso incubado por más de 30 años.
Según Álvarez:
“El Centro Histórico se ha ido vaciando por múltiples causas: falta de incentivos, cambio de uso residencial a comercial y un modelo económico que favorece el arriendo a turistas sobre los residentes”.
¿Falta de políticas públicas?
Álvarez critica que la planificación urbana se enfocó en el espacio físico y no en el tejido humano. En su opinión, el problema no es la inversión privada, sino la falta de políticas públicas centradas en el habitante.
“El turismo no puede ser el eje si antes no se piensa en quienes vivimos aquí”.
Propuestas de solución
Álvarez plantea tres acciones clave:
- Regulación del precio de arriendos.
- Fortalecimiento cultural y comunitario de los barrios.
- Mejora de infraestructura que incentive la permanencia.
Patrimonio y desplazamiento: visión de Marcelo Cabrera
Recuperación urbana y patrimonial
Durante sus alcaldías (2005–2009 y 2014–2019), Marcelo Cabrera lideró una serie de proyectos de restauración en el Centro Histórico: calles, plazas, museos y casas patrimoniales.
Aunque su intención fue mejorar la calidad de vida, admite que hoy Cuenca enfrenta un proceso de gentrificación real, en parte por la llegada de extranjeros y personas de otras provincias con mayor capacidad adquisitiva.
Propuestas para equilibrar el desarrollo
Para Cabrera, es necesario:
- Crear capacidades en turismo responsable.
- Regular precios mediante estándares nacionales.
- Coordinar políticas locales con estrategias estatales.
“El futuro del Centro Histórico debe ser inclusivo. No puede convertirse en un espacio exclusivo para pocos.”
Sector inmobiliario: entre informalidad y especulación

Diagnóstico del mercado actual
Adrián Rodríguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, destaca que tras la pandemia se invirtió en predios abandonados, lo que impulsó el desarrollo pero también disparó precios de alquiler y servicios.
El mercado inmobiliario cuencano sufre de informalidad:
- Solo 700 corredores están acreditados.
- Más de 1.500 ejercen sin regulación.
Factores que alimentan la especulación
Rodríguez identifica los siguientes factores:
- Llegada de jubilados extranjeros.
- Influjo de remesas.
- Percepción de seguridad.
- Crecimiento del alquiler temporal: de 400 a 2.000 unidades en 4 años.
- 30 % de las transacciones son de inversionistas.
Soluciones propuestas
- Alianza público-privada con suelo a precio competitivo.
- Bolsa Inmobiliaria Nacional.
- Uso de big data para mapear precios reales.
El objetivo, afirma Rodríguez, es conciliar desarrollo con cohesión social, y evitar que el progreso derive en exclusión social.
¿Qué futuro queremos para Cuenca?
La gentrificación en Cuenca es ya un fenómeno tangible. El aumento del costo de vida, el vaciamiento de barrios tradicionales y la especulación inmobiliaria amenazan con cambiar el rostro de la ciudad.
Solo con políticas públicas inclusivas, regulación del mercado y fortalecimiento comunitario se podrá preservar el patrimonio y proteger a sus habitantes originales.
Entrevista: «Dejemos atrás el negacionismo
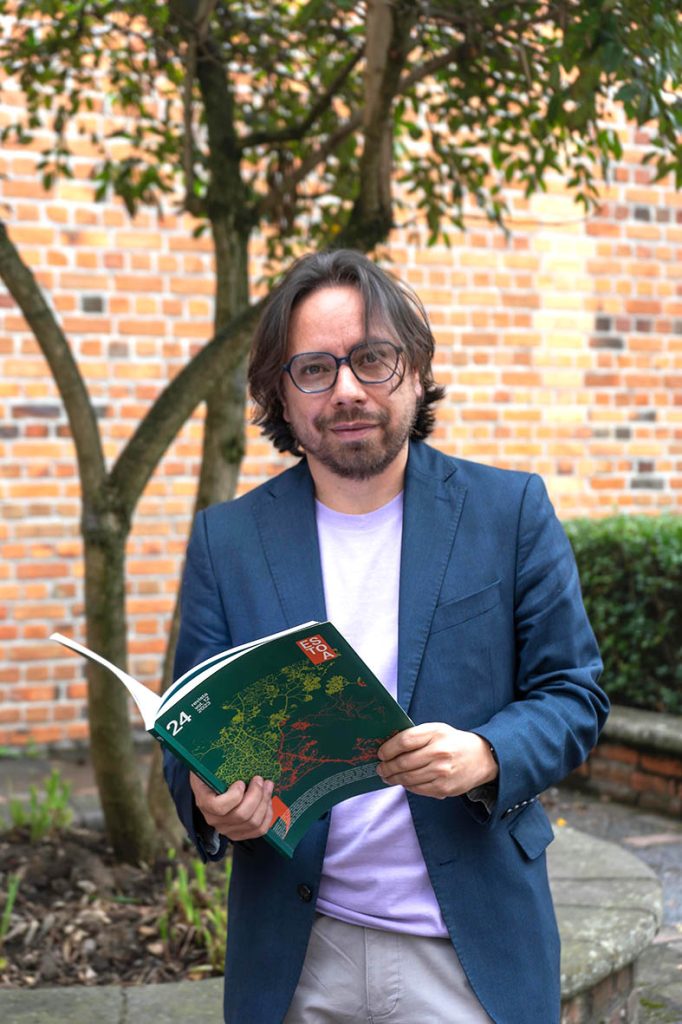
Pedro Jiménez Pacheco,
arquitecto Ph.D., director del Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Cuenca.
La gentrificación ha sido motivo de un profundo estudio para Pedro Jiménez Pacheco. En entrevista con El Mercurio analiza el presente y futuro urbano de Cuenca.
¿Qué consecuencias tiene ignorar la presencia de economías ilícitas en el financiamiento del mercado inmobiliario local? ¿Y por qué sigue siendo un tema tabú en Cuenca?
Este es un asunto delicado pero urgente. En Cuenca el mercado inmobiliario crece mientras en otras ciudades se estanca, lo que podría indicar el inicio de la formación de una burbuja inmobiliaria. Esa expansión, poco transparente, podría esconder circuitos financieros vinculados a economías ilícitas.
Lamentablemente, ni las instituciones públicas ni la academia lo han enfrentado frontalmente, aunque ya estamos viendo cómo esta especulación termina por distorsionar el mercado: se construyen casas no para ser habitadas, sino como activos de inversión.
El resultado es una ciudad con más viviendas que familias habitando en ellas, y así, menos posibilidades reales de una vida urbana duradera para la mayoría.
¿Qué papel tienen los influencers y medios en este fenómeno de transformación urbana? ¿Hay una responsabilidad ética?
Sí. Hoy los influencers no solo venden o promocionan productos, se han convertido ellos mismos en productos. En una lógica de consumo voraz e inmediato, son capaces de difundir modelos de ciudad basados meramente en la estética, el espectáculo y las ganancias especulativas.
Este nuevo lenguaje moldea una opinión pública que normaliza la turistificación, escondiendo los conflictos y desplazamientos. En ciudades como México ya se ha evidenciado el conflicto de interés de influencers con inversiones inmobiliarias.
En Cuenca, ya hemos pasado de ser una ciudad que tiene negocios en el espacio a convertir ese espacio en el negocio en sí. Es decir, no se trata ya de un consumo productivo del espacio en donde se venden helados o cualquier cosa, sino de comprar y vender ese espacio para obtener ganancias en una lógica rentista dentro de un sistema improductivo y parasitario.
¿No es contradictorio criticar la “simulación patrimonial” mientras se reconoce que la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad ayudó a preservar el tejido urbano y atraer inversión?
Lo es, pero hay que entender este simulacro. Cuenca tenía una tradición de planificación urbana ejemplar entre los años 80 y 2000. Al obtener la declaratoria de Patrimonio en 1999, abandonamos esa tradición y entramos en una especie de “ilusión patrimonial”.
Desde entonces, buscamos premios sin preguntarnos qué tipo de ciudad estamos construyendo. Hoy vivimos en lo que denomino un “consenso social turistificador”, donde el patrimonio ya no se resguarda para proporcionar un sentido de identidad colectiva en las personas, sino como parte de una vitrina global para la atracción de inversiones.
Usted plantea que hoy una buena parte de las élites locales ven a Cuenca con desdén, pero también impulsan procesos de mejora urbana. ¿Cómo se explica esa dualidad?
Es paradójico. Las élites locales que ayudaron a construir esta ciudad reconocida y costosa como aspiración de una ciudad aburguesada, ahora se ven desplazadas. No por falta de recursos, sino por elección: se han auto-segregado hacia el campo o la ruralidad, buscando una calidad de vida que ya no encuentran en el centro.
Este proceso ha sido paralelo a una intensa urbanización de las periferias, con suelos más baratos, pero con graves consecuencias en el campo: presión sobre la agricultura y los páramos, migración rural forzada, degradación ambiental.
En sus estudios habla de una “ciudad hamburguesada”. ¿No corre el riesgo de caer en una caricatura que minimice apropiaciones simbólicas legítimas?
La “ciudad hamburguesada” es una metáfora crítica. Refleja una anomalía de clase donde aquella ciudad planificada por una burguesía ilustrada termina siendo consumida como espectáculo.
Lo vemos en Turi, o en el parque Calderón con la instalación de artefactos municipales para promover selfies, y la proliferación de personas disfrazadas de animales exóticos para hacerse una postal de la catedral con capibaras.
Lo preocupante es que las formas de apropiación vecinal se van desplazando: ya no son los habitantes quienes se apropian del espacio, sino turistas y un modelo turístico institucional que induce a la apropiación capitalista del espacio. Y como dicen algunos antropólogos, el turista es un fantasma urbano: transita, pero no habita.
¿Qué significa la “ciudad hamburguesada”? ¿Es una crítica exagerada?
No es una caricatura, sino una metáfora crítica. Habla de cómo una ciudad planificada por una burguesía ilustrada se convierte en espectáculo de consumo.
Ejemplo claro: Calderón, donde los selfies y disfraces de animales exóticos reemplazan a la apropiación real del espacio por los ciudadanos. El problema no es la apropiación simbólica, sino que ahora son los turistas y los capitales quienes se apropian del espacio urbano.
Como dicen los antropólogos: el turista es un fantasma urbano, transita pero no habita.
Si el turismo y la inversión inmobiliaria son vistos como forjadores de un simulacro urbano, ¿cuál sería una alternativa viable y sostenible para dinamizar la economía local?
Tenemos que pensar en una ciudad pospatrimonial, que no dependa del turismo ni de las rentas del espacio como ejes de desarrollo.
En países mediterráneos como España, Italia o Portugal, la turistificación fue el motor de una sociedad rentista que terminó atrapada en una burbuja que explotó en la crisis de 2008, y de la que no han logrado recuperarse veinte años después.
Cuenca aún está a tiempo. Tiene una base manufacturera de alta calidad, potencial industrial que agrega valor, y una sociedad que puede reorientarse hacia el “consumo productivo del espacio” con base en la innovación y los cuidados de la vida.
Para eso, necesitamos una visión colectiva y un giro profundo en la planificación urbana.
¿Qué tipo de tenencia de suelo sostiene ese modelo alternativo de ciudad que propone?
La clave está en acumular suelo público urbano. Las socialdemocracias europeas entendieron esto hace décadas: ampliar el suelo público permite implementar alquileres sociales, cooperativas de vivienda, o arriendos de largo plazo para frenar la voracidad especulativa y reducir los costos del suelo.
Nosotros tenemos el banco de suelos por ley (LOOTUGS), pero con poca voluntad política no habrá incremento real de tierras públicas en la ciudad.
Además, necesitamos una ley nacional de arriendos actualizada y una política de vivienda local integral, en donde la empresa pública de vivienda no compita en precios de sus departamentos con las inmobiliarias, sino que actúe como un operador estratégico del suelo.
¿Qué rol deben asumir las universidades en esta transición hacia políticas urbanas más justas?
La universidad debe ser motor de observatorios urbanos y de la vivienda públicos. Más allá de los artículos científicos, necesitamos hacer pedagogía con la ciudadanía, construir conocimiento implicado con los territorios.
No basta con investigar: hay que respaldar procesos de organización social y contribuir en el diseño participativo de planes parciales que reconozcan la producción social del espacio, la conflictividad urbana y las especificidades en los usos del suelo. Solo así podremos ayudar a las comunidades a defender su derecho a vivir en la ciudad.
Usted afirma que Cuenca aún está a tiempo. ¿Qué indicios respaldan esa afirmación?
Los síntomas son claros: suelo encarecido, pérdida de población en centralidades, canasta básica más alta del país, hiperfraccionamiento del suelo, más de 3.000 Airbnbs en pocos años, más unidades habitacionales que hogares o familias.
Y una juventud sin opciones de autonomía. La gentrificación silenciosa se manifiesta en todo lo que no sucede: jóvenes que no pueden tener hijos, formar pareja, emprender.
Familias que resisten pagando altos arriendos y sacrificando bienestar. Sí, creo que aún hay tiempo, pero solo si dejamos atrás el negacionismo sobre la gentrificación y vemos más allá del consenso turistificador para empezar a planificar con responsabilidad. (I)