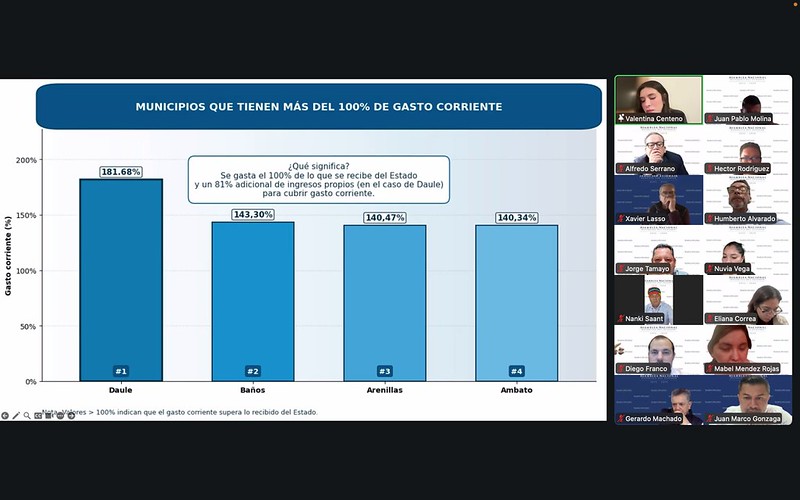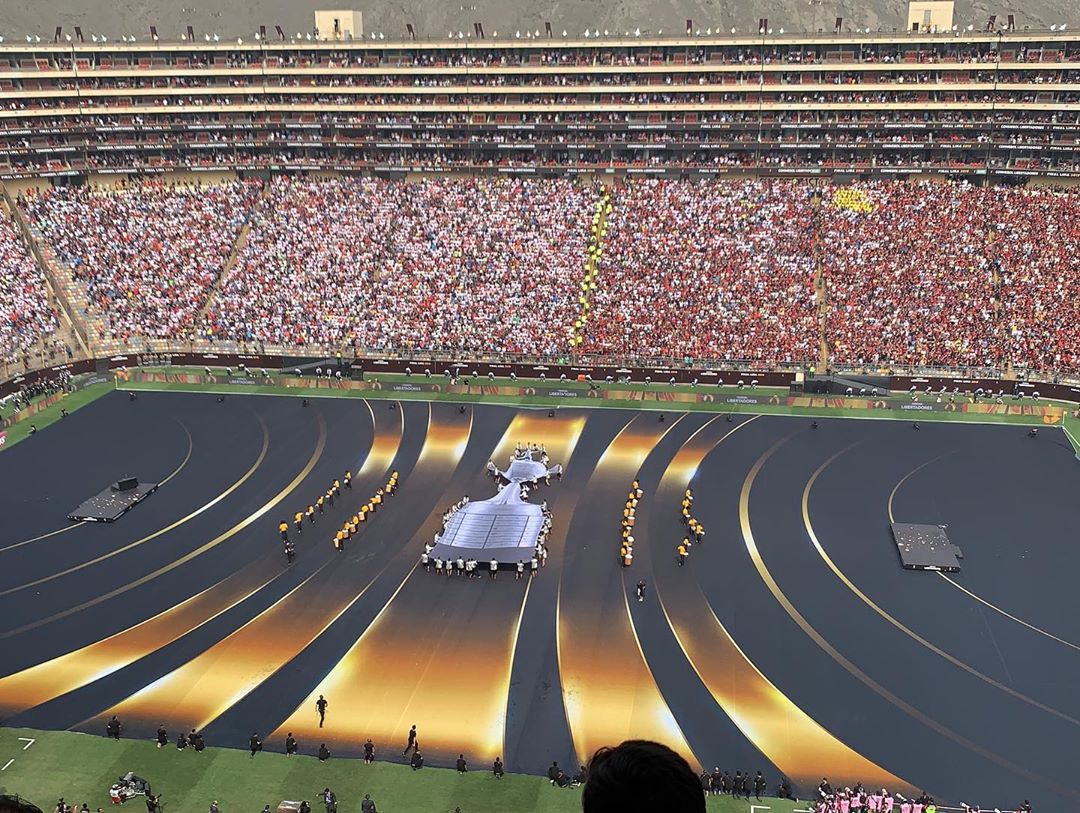El general Antonio López de Santa Anna, militar y político que dominó la escena pública de México durante buena parte del siglo XIX y que perdió casi la mitad de su territorio, mascaba la sustancia para calmar la ansiedad, aplacar los nervios y mantener ocupadas las manos inquietas. Quién diría que aquel hábito, convertido luego en industria, legaría al mundo el chicle: producto aromatizado, edulcorado y hasta revestido de una supuesta elegancia.
Pronto le añadieron sabor y fragancia, símbolo de frescura instantánea. Pero bajo esa apariencia se encubrió el descuido: desaseo dental, fetidez del aliento, caries incipiente, desgaste de las articulaciones mandibulares… El mascar incesante dio al semblante humano cierto aire de rumiante urbano. Cuando los mayores advertían que había que cuidar el aliento, el mozalbete respondía con el recurso fácil de la goma.
Muchos seguimos la creencia de que mascar chicle calma la ansiedad: antes de un examen, en la antesala de una declaración amorosa, en la tensión de la espera… Pero junto con esa costumbre vino otra menos noble: arrojar o esconder el residuo pegajoso bajo pupitres, escritorios y mesas; adherirlo al reverso anónimo de los muebles; sembrarlo en veredas y parques como si la ciudad fuese basurero sin memoria.
Tres escenas que he advertido: el estudiante que, sentado en su pupitre, adhiere disimuladamente la goma mascada bajo la madera, formando con el tiempo un mosaico repugnante que otros dedos, curiosos o distraídos, descubrirán; el invitado a la mesa pulcra de una amiga que, al amparo de la conversación, extrae el chicle de su boca y lo deja oculto bajo el tablero del comedor, traicionando la cortesía elemental. La tercera: la acera citadina, moteada de manchas oscuras que el sol calcina y la lluvia no disuelve, donde el caminante siente que el zapato se aferra al suelo como si pisara la evidencia de una mala educación colectiva.
Un amigo, discípulo de Samuel Hahnemann y fiel a la máxima de que “lo similar cura lo similar”, se escandalizaba en una cafetería al delatarnos cómo, alrededor del parque y los bares, la goma de mascar se esparce como excremento de palomas, afeando la ciudad y dificultando el paso.
Quizá habría que reciclar esas gomas en calles y veredas para entregarlas —a modo de metáfora— a ciertos políticos, aspirantes o en funciones, que no cesan de cacarear promesas e insultos. Tal vez así comprenderían que toda palabra, como todo chicle, cuando pierde su sustancia y se arroja sin cuidado, termina adherida a la suela de la historia. (O)