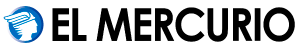La más reciente novela de Juan Gabriel Vásquez, Los nombres de Feliza, basada en la vida de la escultora colombiana Feliza Bursztyn, es un deleite.
Una historia que se adentra en eventos importantes de la corta vida de una mujer, que según García Márquez habría muerto de tristeza.
Vásquez escribe con una prosa exquisita que nos conmueve, nos arranca sonrisas y nos invita a reflexiones que quizá sólo la literatura puede provocar.
Relata que, buscando información para su historia, en una conversación con Pablo Leyva –el esposo de Feliza cuando ella murió-, en un café en Paris, se embarcaron “en ese impulso que siempre es imperfecto: la reconstrucción del pasado, ese lugar incómodo que sólo existe mientras lo contamos”. Impulso que lo habremos sentido y protagonizado todos muchas veces -y lo repetiremos-, al que nos rendimos para extraer de ese ayer “lo bello y lo triste” (Kawabata), incluso aquello como dice Vásquez “que tantas veces habremos querido condenar al olvido”.
Lo dicho, refleja sin duda lo que nos pasa cuando acudimos a los recuerdos, que en el mejor de los casos serán un destello de realidad, cuando no, nuestra particular versión de los hechos, o como alguien dijo eso que inventamos. (O)