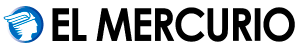No hay relación que se genere entre los seres humanos (y en general entre los seres vivos) que no esté atravesada por una determinada configuración de poder. En principio, el poder sería la capacidad de incidir en el comportamiento del otro. Por supuesto, la complejidad de esta afirmación es la sustancia de la filosofía política. Yo llegaría a decir que en la disputa por las formas de entender y aplicar el poder se teje la hegemonía, no solo de una clase, sino de un determinado sistema de vida. De hecho, esta es la forma de entender al Estado, si nos remitimos al concepto de Max Weber: El Estado es una relación de dominio de hombres sobre hombres que se sostiene en el ejercicio de la fuerza legítima. Lo legítimo, sin embargo, no es solo lo institucional, incluyendo los artificios propios de la gobernanza, los juegos legales, las argucias jurídicas, etc., que permiten el mantenimiento del poder, sino las condiciones éticas, es decir, de justicia, que cualquier poder institucional debería plantear en un contexto secular donde existen diferentes perspectivas de lo que es, o cómo debería ser entendido el bien. Es entonces, que, por lo menos en la modernidad donde la libertad de cada uno es exactamente igual a la libertad de otro, es una necesidad plantear que la política debería iniciar con la reflexión filosófica sobre la política y no con la simple intención de gerenciar o administrar el poder. En nuestro medio la mayoría de políticxs (y de analistas políticos) adolecen de un profundo analfabetismo filosófico, y bueno, las consecuencias negativas están a la vista: empobrecimiento de la argumentación publica, carencia de pensamiento crítico, debate reducido a lo legal-operativo, y pérdida de los horizontes éticos, solo por mencionar algunas. (O)
Últimas Noticias
Leer a continuación
enero 17, 5:52 PM
enero 17, 12:23 PM