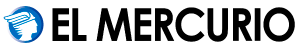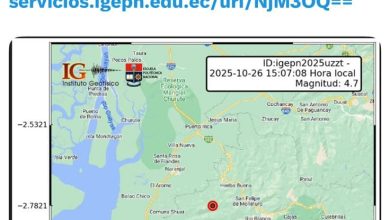El historiador cuencano Juan Martínez Borrero presentó recientemente su libro “La mesa colonial en la Audiencia de Quito: cocina y vida cotidiana en los Andes del siglo XVIII”, publicado por la editorial Abya Yala.
La obra rescata un aspecto poco explorado: la alimentación como espejo de la vida privada, las jerarquías sociales y el mestizaje cultural en la época colonial.
En entrevista con El Mercurio, Martínez explica cómo, más allá de los ingredientes y recetas, la mesa del siglo XVIII fue escenario de tensiones, encuentros y transformaciones que aún perviven en la cocina ecuatoriana.
“Siempre quedan cosas fuera de un libro”
– En su investigación, ¿hubo hallazgos que finalmente no incluyó en el libro?
Siempre quedan cosas fuera. Hubo aspectos que me hubiera gustado profundizar, especialmente sobre la vida de las mujeres, que apenas se roza. Aun así, las fuentes que utilicé, documentos de archivo, textos inéditos y crónicas, permiten tener una visión compleja y profunda de cómo se comía, quién lo hacía y qué significaba eso en la sociedad colonial.
Mestizaje culinario en la cocina colonial ecuatoriana
– ¿Encontró alguna receta o práctica culinaria que cambiara su visión del mestizaje cultural?
Más que recetas específicas, encontré un mestizaje permanente. La comida colonial se construye sobre bases indígenas, españolas y africanas. Fuentes como las del padre Mario Cicala muestran cómo platos precolombinos se adaptaron al gusto mestizo, incorporando ingredientes europeos como los huevos, el queso o la manteca.
La comida colonial se construye sobre bases indígenas, españolas y africanas; fue un mestizaje permanente donde cada ingrediente contaba una historia de adaptación y resistencia»
– ¿Algún ejemplo concreto?
Las humitas —o chumales en Cuenca— provienen del maíz chancado, sin molinos, mezclado con condimentos locales. Con el tiempo se añadieron huevos, quesillo, anís, manteca… Es un plato que encarna el mestizaje culinario. Su evolución llega hasta el siglo XX, cuando aparece la máquina de moler Corona.
Técnicas y sabores que merecen volver
– ¿Hay técnicas o sabores del siglo XVIII que merecerían recuperarse?
Sí, muchas. El chancado a piedra daba texturas y sabores únicos. También el uso del vinagre de chicha de maíz, reemplazado hoy por vinagres industriales. Recuperar esas prácticas sería recuperar una dimensión sensorial y cultural de la cocina.
La mesa colonial como espacio de poder y resistencia
– Usted plantea que la mesa fue un espacio de poder y resistencia. ¿Cómo se expresaba eso?
Un ejemplo claro está en las bebidas tradicionales. La chicha era símbolo de identidad y resistencia indígena. El guarapo fermentado, propio de los africanos esclavizados, fue un acto de afirmación cultural. Alrededor de esas bebidas se tejían la música, el baile y las celebraciones que sobrevivieron al dominio colonial.
Alimentación y jerarquías sociales en la Audiencia de Quito
– ¿Las diferencias de clase y raza se reflejaban en la mesa?
Totalmente. Los pobres usaban utensilios de barro, mientras las élites comían en vajillas importadas de Bohemia o en piezas de barniz de Pasto. Sin embargo, elementos como los mates o pilches cruzaban todas las clases sociales: en los hogares humildes eran cocos partidos y, en los ricos, objetos labrados en plata. La mesa era reflejo del orden social.
La cocina fue un espacio de poder femenino: administrar, negociar y sostener el prestigio familiar dependía muchas veces de la calidad de la comida que servían las mujeres”
El rol de las mujeres en la cocina colonial
– ¿Qué papel tuvieron las mujeres en esa estructura? ¿Encontró nombres?
Los documentos rara vez mencionan nombres, pero la cocina fue un espacio de poder femenino. No solo cocinaban: administraban, negociaban y sostenían el prestigio familiar. La reputación dependía muchas veces de la calidad de la comida, y esa era tarea de las mujeres.
Diversidad culinaria: Andes, Amazonía y Costa
– ¿Qué diferencias había entre la alimentación andina, amazónica y costera dentro de la Real Audiencia?
La mayor información proviene de la Sierra, pero hay datos sobre la Amazonía y la Costa. En la selva predominaban la yuca, la carne de caza, el pescado y los huevos de tortuga o caimán. Cada región desarrolló su propio universo culinario según su entorno.
La chicha no era solo una bebida: era símbolo de identidad y resistencia indígena; alrededor de ella se tejían fiestas, cantos y memorias que sobrevivieron al dominio colonial”
Ingredientes emblemáticos del siglo XVIII
– Si tuviera que elegir un ingrediente símbolo del siglo XVIII, ¿cuál sería?
El maíz, por su carga simbólica y su presencia en la chicha. También la papa, base del locro. Entre las frutas, la chirimoya, y entre las bebidas, el chocolate, fueron emblemas del gusto colonial.
Comida, salud y placer en la época colonial
– ¿Qué relación había entre comida, salud y placer en esa época?
La alimentación seguía los principios hipocráticos de los “humores” combinados con la cosmovisión andina del frío y caliente. Ciertas bebidas o carnes se consideraban inadecuadas para algunos temperamentos. El vino se desaconsejaba en tierras frías como Quito, mientras la chicha era vista como más equilibrada. Estas ideas aún perviven en la cultura popular.
Innovaciones y mestizaje de sabores
– ¿Surgió alguna innovación culinaria propia de ese encuentro entre culturas?
Sí. El intercambio colombino trajo ingredientes europeos como el trigo, la uva, el cerdo y los huevos, y envió al mundo productos americanos como el maíz, la papa, la yuca o el ají. De esa mezcla nacieron platos mestizos como el tamal, símbolo del mestizaje hecho sabor.
Alimentación indígena y africana
– ¿Qué registros encontró sobre la alimentación de los pueblos indígenas o de las personas esclavizadas?
Las fuentes sobre los africanos son escasas, pero se sabe que preferían el plátano, el coco y la carne de caimán. Sobre los pueblos indígenas hay más información: los cronistas europeos tendían a despreciar su dieta, mientras los jesuitas como Cicala o Velasco la valoraban y describían con detalle, reconociendo su equilibrio y sentido ritual.
Banquetes y excesos del siglo XVIII
– ¿Hubo banquetes o comidas insólitas que llamaran su atención?
Sí, hay relatos de excesos. Fray Juan de Santa Gertrudis cuenta un banquete en Riobamba donde se comía sin pausa desde la mañana hasta la noche. Y Cicala narra que en Ambato llegó a comer 27 chirimoyas antes del almuerzo. Eran ejemplos de abundancia y placer gastronómico.
La historia de la gastronomía en Ecuador
– Usted menciona que la historia de la alimentación hispanoamericana ha sido ignorada. ¿Por qué?
Porque la investigación gastronómica se ha centrado en Europa. En América Latina destacan México, Perú o Argentina, pero el Ecuador ha estado rezagado. Nos ha faltado producción académica y redes regionales. Es hora de construir una historia común de la alimentación latinoamericana.
El maíz fue el ingrediente símbolo del siglo XVIII: base de la chicha, del tamal y de la identidad andina; un alimento que unía el cuerpo, la comunidad y la celebración”
Lecciones de la mesa colonial para el presente
– En tiempos de comida ultraprocesada, ¿qué enseñanza nos deja la mesa colonial?
Nos enseña a mirar nuestra diversidad alimentaria. En el siglo XVIII se aprovechaba todo: frutas, tubérculos, raíces, carnes, bebidas locales. Hoy, con la oferta industrial, hemos perdido sabores tradicionales. Recuperar nuestra cocina es un acto de soberanía alimentaria y una forma de volver a una vida más sana y auténtica. (I)
Recuperar nuestra cocina es una forma de soberanía alimentaria: volver a los productos locales es también volver a una manera más sana y más nuestra de entender la vida”